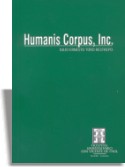|
|
|
 |
|
Luego de 15 años:
Ley 100 a renovarse o morir
Verónica
Echeverry Alvarán - Periodista -
elpulso@elhospital.org.co
|
| A partir
del “Informe sobre la salud en el mundo 2008” de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), de 4 estudios
respaldados por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), y documentos académicos, se procura una aproximación
a 15 años de Ley 100. |
Hija
del mercado
La Ley 100/93, que reemplazó el Sistema Nacional
de Salud (SNS) por el Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS), es fruto de la ola reformista que impulsaron
el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
a fines de los años 80's y principios de los 90's, y
que cobijó a buena parte de América Latina. Para
entonces, las economías latinoamericanas comenzaban a
fortalecer el modelo de economía de mercado promovido
por los neoliberales, y las naciones ya tenían conciencia
de la inequidad e ineficiencia de sus sistemas de salud.

|
 |
En la
investigación “Las reformas de salud neoliberales
en América Latina: una visión crítica a
través de dos estudios de caso”, publicada en la
Revista Panamericana de la Salud de la OPS en 2005, los españoles
Nuria Homedes y Antonio Ugalde, refieren que para entonces el
BM formula unas políticas de reforma basadas en el principio
básico de que el sector privado es más eficiente
que el público y de que la función de los gobiernos
es regular y no proveer servicios: “El Banco Mundial propone
la privatización de los servicios, su descentralización,
la separación de las funciones de financiación
y provisión, y la universalización del acceso
a un paquete de servicios mínimos que cada país
debe definir según sus recursos y estudios de eficiencia
en función de los costos”
Colombia adhiere a los postulados del BM y promulga la Ley 100
que reforma el Sistema Nacional de Salud, despojando al Instituto
de Seguros Sociales (ISS) de su carácter monopólico
sobre la afiliación, cotización y prestación
de servicios de salud, y entregando su administración
a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y a las Administradoras
del Régimen Subsidiado (ARS). La reforma da lugar a un
sistema fundamentado en la competencia regulada y la atención
controlada; la salud empieza a concebirse como una mercancía
o bien privado, que debe comprarse obligatoriamente (1). Los
servicios curativos se someten a las leyes del mercado y generan
una asistencia sanitaria diferenciada, en la que cada persona
recibe la atención de salud que puede pagar (2).
Aseguramiento sí, pero no para
todos
Aún cuando la plataforma sobre la que se asienta
el SGSSS es la neoliberal-utilitarista, la reforma incluye principios
como la universalidad y la solidaridad, asociados al enfoque
de la salud como derecho. Una apuesta fundamental del gobierno
colombiano durante estos 15 años, fue la adopción
del aseguramiento obligatorio como estrategia para garantizar
la cobertura de toda la población a través del
régimen contributivo (RC), para quienes tienen capacidad
de pago, y del régimen subsidiado (RS) para las personas
pobres. Los trabajadores formales afiliados al RC subsidian
con sus aportes el acceso a la salud de trabajadores informales
y desempleados asegurados en el RS, materializándose
el principio de solidaridad con este mecanismo y con el Fondo
de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Este mecanismo de
solidaridad, que diferencia la reforma colombiana de la de otros
países latinoamericanos, está en aprietos, según
planteó el investigador asociado de Fedesarrollo, Guillermo
Perry, pues el incremento sostenido del empleo informal provocó
“que cada vez un grupo más reducido de afiliados
al RC (1/3 del total), subsidien el acceso a la salud de la
mayoría de usuarios del sistema (los 2/3 restantes),
cambiando por completo las proporciones proyectadas para hacer
financieramente viable al SGSSS”. |
|
Es posible no optar por
la Atención
Primaria en Salud, pero a largo plazo,
ello entrañará un enorme costo en
términos de pérdida de confianza en el
conjunto del sistema sanitario y, en últimas,
de legitimidad política, advierte Informe
Mundial de la Salud 2008.
|
Aunque
no se ha cumplido la meta de cobertura (100% de los colombianos
asegurados al 2001), ésta aumentó significativamente
desde la implementación de la Ley 100: en 1991 solo se
reportaba como beneficiaria de la seguridad social el 20.6%
de la población (3), mientras que hoy, según datos
del Viceministerio de Salud, el porcentaje es muy superior con
22.9 millones de cupos contratados para el RS, 17 millones de
cupos para el RC y 2.2 millones para los regímenes especiales.
La reforma incrementó el aseguramiento de los más
pobres, pero no su acceso a los servicios de salud. Los investigadores
señalan que muchos asegurados no usan los servicios y
a veces se les niegan por razones burocráticas que las
EPS arguyen para eludir costos (selección adversa), y
los proveedores (IPS) tratan de ahorrar costos (eficiencia),
en detrimento de la equidad, la calidad y la efectividad en
muchos casos (1). Además todavía hay fallas en
la atención de los pacientes, pues se presentan demoras
en la remisión o atención de pacientes, que resultan
cuando no fatales, indignas.
Todavía existe un grupo poblacional que no es lo suficientemente
pobre para recibir el subsidio del Estado, pero tampoco cuenta
con los ingresos suficientes para mantener su afiliación
al régimen contributivo, y el sistema no ofrece respuesta
aún para asegurarlos.
Respecto de la inequidad que supone el hecho de que haya dos
planes de beneficios diferenciados para el régimen contributivo
(Plan Obligatorio de Salud -POS-) y el subsidiado (POS-S), el
segundo con un 40% menos de beneficios respecto del primero,
la Corte Constitucional se vio obligada a tomar medidas y expidió
la sentencia T-760 de 2008 que obliga a la Comisión de
Regulación en Salud (CRES) a igualar los planes de beneficios
de ambos regímenes.
Hospitales en cuidados intensivos
La transformación de los hospitales públicos
en Empresas Sociales del Estado (ESE) y la aplicación
de la Ley 344 de 1996, pusieron en riesgo la viabilidad de los
hospitales que atienden a la población más vulnerable
de la sociedad (3). Ugalde y Homedes señalan: “A
partir de la reforma, los hospitales empezaron a sufrir una
crisis administrativa desconocida en la historia moderna de
Colombia” (4).
Antes de la reforma, los hospitales recibían recursos
mediante subsidios a la oferta. A partir de 1996, reciben del
Estado subsidios a la demanda, es decir, por venta de servicios
a las EPS y ARS, en competencia con las Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud (IPS). Los hospitales públicos
quedan en desventaja: mientras que la población con recursos
busca atención en clínicas privadas, a los hospitales
públicos llega la población subsidiada o no afiliada
al sistema, recayendo sobre ellos mucha presión económica,
pues se les pide que sean auto sostenibles financieramente,
pero las dinámicas de la competencia no se lo permiten
(3).
Además del deterioro de la red hospitalaria y de los
programas de salud pública, los investigadores coinciden
en que la reforma al sistema de salud alienó el recurso
humano sanitario.
Un paradigma obsoleto
Si bien en Colombia y en toda América Latina
el paradigma neoliberal-utilitarista sigue vigente después
de 20 años de aplicación, la falta de acceso equitativo,
los gastos empobrecedores y la pérdida de confianza en
la atención de salud encaminan a las sociedades presentes
hacia la búsqueda de un modelo alternativo, basado más
en los valores de justicia social de la Atención Primaria
en Salud y menos en los valores utilitaristas que conciben la
salud como un privilegio y no como un derecho.
El “Informe sobre la salud en el mundo 2008” plantea
que los sistemas de salud están evolucionando en direcciones
que contribuyen poco a la equidad y la justicia social, y no
obtienen los mejores resultados sanitarios posibles con los
recursos invertidos. Los sistemas no responden ni a los desafíos
sanitarios ni a las expectativas de las personas. Y aún
cuando se reconocen los avances en salud logrados a nivel global,
el informe sugiere que hoy más que nunca es necesario
un regreso a los valores de justicia y derecho a una mejor salud
para todos, solidaridad y equidad, defendidos en la Declaración
de Alma-Ata sobre la Atención Primaria en Salud -APS-
en 1978.
Según el informe, existen 3 tendencias preocupantes que
socavan la respuesta de los sistemas de salud: la focalización
desproporcionada en la atención terciaria especializada,
a menudo conocida como «hospitalocentrismo»; la
fragmentación de los servicios, como resultado de la
multiplicación de programas y proyectos; y la mercantilización
generalizada de la atención en los sistemas sanitarios
no regulados.
Seguir haciendo lo que hasta ahora, no es una opción
viable para los sistemas de salud, dice el informe. Los sistemas
de salud de carácter comercial no regulados son muy ineficaces
y costosos: acentúan la desigualdad y ofrecen atención
de mala calidad.
Si hace 30 años los valores propugnados por el movimiento
en pro de la APS se consideraron radicales, actualmente se convirtieron
en expectativas sociales para la salud ampliamente compartidas.
China prepara una reforma de la APS rural que prevé una
importante inversión de recursos públicos; Brasil,
Chile, Etiopía, Nueva Zelanda, Irán y Tailandia,
viran también hacia dicho modelo.
El informe concluye que es posible no optar por la APS, pero
que a largo plazo, esa opción entrañará
un enorme costo en términos de pérdida de confianza
en el conjunto del sistema sanitario y, en últimas, de
legitimidad política. |
Referencias
1. Echeverri, Óscar. Mercantilización
de los servicios de salud para el desarrollo: El caso de Colombia.
Revista Panamericana Salud Pública 2008; 24 (3), www.paho.org
2. Álvarez Castaño, Luz Stella. El derecho a la
salud en Colombia: Una propuesta para su fundamentación
moral. Revista Panamericana Salud Pública 18 (2), www.paho.org
3. Pereira Arana, Marta Isabel. Análisis de la reforma
al sistema de salud colombiano. Instituto de investigación
y debate sobre la gobernanza, www.institut-gouvernance.org
4. Ugalde Antonio y Homedes, Nuria. Las reformas del sector
de la salud: déficit general y atención del recurso
humano en América latina. Revista Panamericana Salud
Pública, 2005; 17 (3), www.paho.org
Otras referencias
- "Los retos del sistema de salud en Colombia”. Instituto
de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.
Observatorio legislativo. Boletín 112, oct. 2008, www.icp.org
- Ugalde Antonio y Homedes, Nuria. Las reformas de salud neoliberales
en América Latina: una visión crítica a
través de dos estudios de caso. Revista Panamericana
Salud Pública. 2005; 17 (3), www.paho.org. |
| |
|
|
| Más
información... |
|
Ley 100 en retrospectiva
- ¿Sistema de salud o salud del sistema?
Investigaciones sobre el sistema de salud de la Ley 100/93
o sobre aspectos puntuales, en retrospectiva, coinciden en
que la norma no corrigió la inequidad en el acceso
a los servicios de salud que pretendía ...
|
¿Tutela:
prerrequisito para el servicio de salud?
En 2007, la Defensoría del Pueblo publicó La tutela y el derecho
a la salud Período 2003-2005, para establecer un indicador objetivo
que permitiera controvertir afirmaciones generales y juicios
tendenciosos ... |
Se
olvidó la salud como derecho humano: Procuraduría
“La Ley 100 restringió el sistema de satisfacción del derecho
a la salud (...) A pesar de avances en algunos ámbitos y del
incremento en los esfuerzos de gasto público en este campo,
el sistema de salud adoptado... |
Los
desafíos, según Contraloría
Como contribución a la construcción de una agenda
para fortalecer el Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI),
la Contraloría General de la República (CGR) caracterizó
los desafíos del Sistema a partir de... |
Impactos
positivos, no deseables y no previstos
El investigador de Fedesarrollo, Mauricio Santa María, en su
trabajo “El sector salud en Colombia: resultados, retos y regulación”,
ganador del Premio Germán Botero de los Ríos, señala como impactos... |
En
Colombia, la equidad es un equipo de fútbol
La Equidad en Colombia es sólo un equipo de fútbol. Todos los
análisis serios de la Ley 100/93 coinciden en señalar que los
problemas de inequidad que pretendía corregir la norma subsisten,
en algunos casos... |
Aseguramiento,
monopolio y desregulación
En 2001, el Grupo de Economía de la Salud (GES) de la Facultad
de Economía de la Universidad de Antioquia, dirigido por el
profesor Jairo Humberto Restrepo, llamó la atención sobre la
tendencia... |
Encuesta
Nacional de Salud: el dedo en la llaga
Los determinantes sociales de la salud muestran un enorme peso,
que explica en parte la deficiente salud de los colombianos.
No otra cosa revela la “Encuesta Nacional de Salud 2007”, realizada
por el Ministerio... |
Cáncer
de seno, problema de equidad
Tienen mayor probabilidad de enfrentar barreras económicas para
acceder a la biopsia las afiliadas al régimen subsidiado (OR:
3.8 IC 95% 2.65-5.49) y las mujeres pobres sin afiliación (OR:
4.9 IC 95% 3.00... |
Luego
de 15 años: Ley 100 a renovarse o morir
A partir del “Informe sobre la salud en el mundo 2008”
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 4 estudios
respaldados por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), y documentos académicos... |
¿Se
obtuvo lo esperado de la reforma de salud?
Después de 15 años de la Ley 100/93, los colombianos nos preguntamos
legítimamente si se obtuvo lo que se debería, a cambio de lo
que se ha pagado. Entre 1991, año de la reforma constitucional,
y 1997, se... |
| |
| |

|
| |
|
|
| |
|