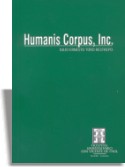|
|
|
 |
|
|
 |
El libro “Cuentas
de salud de Colombia 1993-2003. El gasto nacional en salud y
su financiamiento” de Gilberto Barón, presentado
el pasado 26 de marzo, tiene haciendo cuentas desde entonces
a destacados analistas y estudiosos del sector salud. Sin duda
la investigación, resultado del trabajo interdisciplinario
y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Planeación
Nacional y el Ministerio de la Protección Social a través
del Programa de Apoyo a la Reforma (PARS), mediante la presentación
retrospectiva de los recursos utilizados para la salud desde
sus diversas fuentes y gastos, se constituye en línea
de base para estudios prospectivos y el análisis económico
y financiero sistemático que contribuirá a mejorar
la distribución de los recursos del sector salud.

|
La premisa del estudio
puede ser simple y a la vez contundente: lo que no se mide,
difícilmente puede mejorarse, y es allí donde
radica la importancia del mismo, ya que a través de la
descripción del funcionamiento financiero del sistema,
determinando cuánto representa el gasto total en salud
respecto del Producto Interno Bruto (PIB), la identificación
de las principales fuentes de financiación, intermediarios
y proveedores, el desglose del gasto en sus diferentes componentes
determinando de dónde provienen, cómo transitan
y a dónde van, proveen información esencial para
la formulación de políticas públicas en
salud, con parámetros de comparación internacional.
En el reconocimiento de lo anterior no parece haber mayores
divergencias; no obstante, cuando los analistas profundizan
en el estudio, los contrastes saltan a la vista.
Preguntas en el ambiente
Para el doctor Herman Redondo, vicepresidente de la
junta directiva nacional de la Asociación Médica
Colombiana, “el estudio de Barón muestra que en
promedio general solo el 66.2% se invierte en atención
en salud, pues el resto se gasta en administración, inversión
y otros usos, que en conjunto llamamos 'costo de intermediación'.
Únicamente el rubro de administración pasó
del 6.3% en 1993 al 17% en 2003 y el rubro 'otros gastos diferentes
a salud' ¡aumentó un 72%! Lo anterior ratifica
el concepto de muchos que el modelo de aseguramiento es muy
costoso y que el modelo de oferta tenía ineficiencias
pero en definitiva dirigía la mayor parte de los recursos
a prestación de servicios de salud. De alguna manera
podríamos decir que lo que anteriormente se invertía
en pago a los trabajadores de la salud y costo de sus convenciones
colectivas, hoy se lo llevan con creces los aseguradores en
costos de intermediación. ¿Cuál de los
dos modelos es más democrático y más equitativo?
Se gasta en atención ambulatoria el 60%, un 30.6% en
atención hospitalaria, 7.4% en promoción y prevención,
y un 2.1% en salud pública y Plan de Atención
Básica -PAB- que sigue siendo la 'Cenicienta' (cuando
hoy hablamos de la importancia de la Atención Primaria
en Salud -APS-, deberíamos destinar mayor esfuerzo a
este propósito). El gasto en promoción y prevención
tendió a sostener su participación relativa anual,
mientras que el gasto en salud pública y PAB señala
una tendencia a reducir su participación relativa anual,
con un crecimiento real negativo de -5.9%, como promedio anual
del período. Ante tales cifras, las preguntas que quedan
en el ambiente son: ¿Para los colombianos, los recursos
que antes administraban ellos directamente como gasto de bolsillo,
están hoy mejor administrados en el modelo de aseguramiento?
¿Cuánto cuesta el modelo de aseguramiento por
costos de intermediación y de administración?
¿Cuánto ha impactado en los indicadores el modelo
de aseguramiento? Y finalmente, ¿cuál será
el nivel óptimo del costo administrativo?”.
Cuentas para ordenar la casa: FMC
El presidente de la Federación Médica
Colombiana, doctor Sergio Isaza, llama la atención sobre
el sesgo que puede tener el estudio al no incluir al ISS como
referencia en las estimaciones de gasto público en salud
y en cambio si contar con las cajas de previsión y demás
integrantes de la red pública de salud, al tiempo que
señala que no obstante, el mayor aporte de la investigación
será su contribución a “poner la casa en
orden”. |
|
“Ojalá el
FMI, el BID y la OMS-OPS fueran tan diligentes en ese mismo
sentido y tuviéramos en unos años un mapa epidemiológico
nacional comparado contra gasto en salud y costos reales de
la carga de enfermedad”.
|
Al respecto manifestó:
“Al revisar la evolución en el tiempo, llama la
atención que en la prestación de servicios hay
incremento de lo privado con decremento de lo público,
mientras que en la financiación del sistema el aporte
privado sigue siendo del 30%, lo cual significa un doble aporte
puesto que los ciudadanos aportan impositivamente al sistema,
impuestos que hacen parte del erario público que asigna
los dineros al Presupuesto General de la Nación. Además,
la intermediación cuesta al sistema cerca del 16%, encontrando
que los costos de funcionamiento privado son mucho más
elevados que los públicos, mientras que la cobertura
relativa es mayor en este sector. Los rubros de gastos del sector
privado en 'inversión' y 'otros' son algo más
del 0,5% ($883.837 millones); si de acuerdo con la Ley 1122
de 2007 la integración vertical puede llegar hasta 30%,
podemos decir que los colombianos estamos subsidiando para tal
efecto a las aseguradoras con algo más de $265.000 millones.
En el análisis general del flujo de recursos no se tiene
en cuenta el problema de corrupción y desviación
de fondos por coacción armada, sobre todo en lo pertinente
al régimen subsidiado. En cuanto a Promoción y
Prevención no simplemente se anota la norma que establece
un porcentaje de recursos para tal efecto, pero no se investigó
ni se cuantificó su ejecución, la cual fue cuando
menos dudosa en los primeros 10 años, pues muchas entidades
intermediadoras privadas, tanto del régimen contributivo
como del subsidiado, desviaron dichos recursos para aumentar
sus fondos propios. Para terminar, los rubros correspondientes
a investigación y capacitación están a
cargo de lo público en su totalidad: Ni un centavo proviene
de lo privado. Y eso que estamos hablando de cifras que llegan
sólo hasta 2003. Debemos esperar que las Cuentas de Salud,
constituidas como instrumento de seguimiento y control financiero
del gasto público y privado, sirvan para poner orden
en casa. Sólo falta voluntad política para que
se investigue si tan ingentes recursos redundan en el mejoramiento
real de indicadores de salud de la población. Ojalá
el FMI, el BID y la OMS-OPS fueran tan diligentes en ese mismo
sentido y tuviéramos en unos años un mapa epidemiológico
nacional comparado contra gasto en salud y costos reales de
la carga de enfermedad”.
Metodología y financiamiento
El doctor Fernando Ruiz, director del Cendex de la Universidad
Javeriana, señaló: “La utilidad de este tipo
de ejercicios es brindar información para la toma de
decisiones a futuro, en un sector donde la información
siempre ha sido una de las mayores limitantes para su seguimiento”.
Entre los hallazgos más destacados de la investigación
resalta: “La diferencia entre la proporción de gasto
que la sociedad hace en el régimen contributivo con cerca
de $6 billones anuales durante los últimos 8 años,
mientras que en el régimen subsidiado el nivel de gasto
es de $1.6 billones al año, ilustra y refuerza los hallazgos
que se han hecho recientemente en estudios de cohorte según
los cuales existe una diferencial muy grande entre el gasto
en los dos regímenes con diferencias relativamente pequeñas
en el acceso, que no parecieran justificarse en la diferencia
en gasto entre régimen subsidiado y contributivo. Pareciera
que el régimen subsidiado es un régimen económicamente
más ajustado y en el cual se da un mejor balance y equilibrio
financiero-servicios. Es notorio el bajo nivel de inversión
en el sector, por debajo del 10% en el mejor de los casos, y
el muy alto componente en el gasto de atención ambulatoria,
cerca del 60%, frente a un bajo gasto de salud pública.
Esto nos debe llamar la atención sobre las prioridades
y el enfoque produccionista en servicios de salud que impulsó
la reforma de salud”.
Y tras señalar limitaciones metodológicas como
la imposibilidad de establecer comparaciones del sector salud
con otros sectores de la economía y con el desarrollo
de sistemas de seguridad social de otros países, el doctor
Ruiz concluyó: “Estimo que uno de los aspectos más
importantes para el futuro en el desarrollo de las Cuentas Nacionales
en Salud, lo constituye la armonización de los diferentes
sistemas de Cuentas Nacionales y el que Colombia consolide un
sistema único, en el que la inversión necesaria
sea lo más costo-efectiva posible. Debe hacerse un esfuerzo
para armonizar las metodologías que desarrollan el Ministerio
de la Protección Social y el Departamento Nacional de
Planeación. Colombia debe destinar un recurso económico
suficiente para mantener información confiable en salud
y financiamiento, ya que es un tema fundamental para el desarrollo
futuro del sistema. Básicamente son dos temas: armonización
de metodologías y adecuado financiamiento” . |
| |

|
|
|
|
|
|
|
|