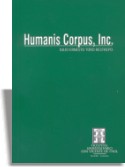|
|
|
 |
¿Quién manda a quién
en el sistema de salud?
Conrado
Gómez Vélez Especialista en salud pública
y en evaluación social de proyectos. Magíster
en ciencias políticas. elpulso@elhospital.org.co |
| El Ministerio de
Hacienda se convirtió en el último que firma,
en la última palabra, y en fin, en el verdadero gobernante
de la salud, porque todos los otros miembros del Consejo, incluyendo
el Ministerio de la Protección Social, tienen que darle
gusto hasta que acepte la redacción de los Acuerdos del
Consejo. |
 |
Un hecho singular
y negativo, pero prácticamente desconocido, viene ocurriendo
en el Consejo Nacional de Seguridad Social -CNSSS-. Hasta hoy,
al cierre de esta edición, son 13 los acuerdos de esta
organización que no suscribe el Ministerio de Hacienda,
demorando su aplicación. La gota que colma el vaso fue
la reticencia de esa cartera para firmar el último acuerdo
que amplió el listado de los medicamentos contenidos
en el Plan Obligatorio de Salud -POS-, y la demora de casi un
año para refrendar un Acuerdo que revisa el Acuerdo 228
de medicamentos Esta actitud ha suscitado gran inconformidad
entre expertos y uno que otro artículo en los medios
masivos de comunicación, en medio de total desinformación
para el público en general, que no acaba de entender
que sucede.
Lo hechos dejan en evidencia varias cosas, sobre todo el difícil
manejo de asuntos muy importantes del sector y los argumentos
a que se acude para gobernarlo, particularmente cuando se habla
de información e investigación. En segundo lugar
es necesario discutir la reciente decisión de ampliar
el Plan Obligatorio de Salud -POS-.

|
|
Para entender el origen de los problemas de regulación
de las variables más importantes del sector, hay que
observar que al CNSSS asisten diferentes actores con diferentes
recursos y que existe una enorme asimetría de poder.
Esta diferencia se aprecia, por ejemplo, en la prerrogativa
que tiene el Ministerio Hacienda para firmar de último,
y en la asimetría en recursos de investigación
que existe entre los miembros de ese Consejo, o en la representación
casi nula que tiene la sociedad civil.
El poder de firmar de último
Aunque inicialmente no se previó que el Ministerio
de Hacienda firmaría los acuerdos del Consejo, luego
se estableció que las decisiones con efectos fiscales
debían contar con su aprobación. Tal determinación
suscitó debate e indignación, puesto que antes
de la reforma ese Ministerio no tenía este doble control
sobre el sector salud. Lo que siguió después
es que el Ministerio de Hacienda se convirtió en el
último que firma, en la última palabra, y en
fin, en el verdadero gobernante de la salud, porque todos
los otros miembros, incluyendo el Ministerio de la Protección
Social, tienen que darle gusto hasta que acepte la redacción.
De allí que crezca la indignación una vez que
ese Ministerio es cada vez más reticente a firmar los
Acuerdos del CNSSS, y según la opinión de varios
expertos asistentes consultados, casi siempre apoyando el
punto de vista de las aseguradoras.
La asimetría de información
Aunque los asistentes al CNSSS son aparentemente iguales
porque tienen un voto, tal igualdad no existe; su capacidad
de conocer el sistema de salud y construir decisiones es muy
distinta. Algunos actores son gremios poderosos, con unidades
de investigación propias; tienen expertos, acceso a
los medios de comunicación y disponen de la información
porque la producen, debido a que actúan en el mercado
de la salud y son funcionales al mismo. Los otros son los
que van a decidir sobre asuntos que conocen de forma general
o de “oídas”, contando con las investigaciones
de los primeros y la información oficial que a última
hora les suministra el Ministerio de la Protección
Social. Los ministerios por su parte contratan expertos, tienen
la prerrogativa de hacer la agenda y exigir que sólo
la información oficial sea la que se estudie para tomar
las decisiones. Igualmente, el Ministerio de Hacienda viene
elaborando modelos de cálculo para monitorear el POS
y la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que no son
de dominio público. Cada que hay ciertas decisiones,
ese Ministerio se va al cuarto de atrás a hacer sus
consultas y luego dictamina si hay viabilidad o no. Acto seguido,
le comunica a los demás sus hallazgos, sin que nadie
conozca o pueda refutar sus cálculos.
Hay que remarcar que el sistema de salud colombiano exige
información de calidad en cantidades, para tomar decisiones.
Sin información lo único que cualquiera puede
hacer es consentir con la opinión de otros, o quedarse
callado. Por eso es muy importante tener un grupo de investigación
propio, capaz de formular y probar sus hipótesis, así
como lo tienen Acemi, la Andi o la ACHC.
El análisis que puede hacerse de estas debilidades
también pasa por entender que los sistemas de salud
requieren de un conocimiento profundo de la evaluación
y el seguimiento de resultados. Hace por lo menos 40 años
que se viene discutiendo la escasa capacidad que tienen los
servicios de salud para mejorar el bienestar cuando se emplean
desordenadamente; fueron entre otros Avedis Donabedian, Archibald
Cochrane y Nancy Milio, quienes insistieron en que los servicios
de salud podrían contribuir al bienestar si se prestaban
con calidad, y sobre todo si se evaluaban sus resultados.
Sin embargo, el país carece de un modelo evaluativo,
matemático y operativo que permita demostrar el equilibrio
financiero del sistema de salud en su conjunto, y de herramientas
para simular los impactos de las diferentes decisiones con
cálculos de riesgo y todo eso.
|
El país carece
de un modelo evaluativo, matemático y operativo que
permita demostrar el equilibrio financiero del sistema de
salud en su conjunto, y de herramientas para simular los
impactos de las diferentes decisiones con cálculos
de riesgo. Y en Colombia no estamos ejerciendo control técnico
adecuado del equilibrio financiero del eje UPC-POS.
|
Pero aún así el
modelo de Hacienda es el que sirve porque es el de ese ministerio,
del mismo modo que los trabajos que hace Protección Social
son oficiales. Va a ser muy difícil que esos ministerios
quieran que haya una investigación diferente de la oficial
para la toma de decisiones o que exista una institución
de investigación independiente sobre el sistema de salud
que ayude a democratizar el CNSSS, porque esto los pondría
en una posición de debilidad frente a las aseguradoras
o los prestadores por ejemplo. Así las cosas, tendremos
que quedarnos con las investigaciones de consultoría
que contraten los ministerios, que son limitadas comparadas
con las investigaciones de verdad, porque el que las paga controla
las hipótesis que pueden estudiarse, y vela por su punto
de vista. Esto llama a una gran discusión sobre la investigación
que hacen los gremios, las compañías, las consultorías
y las de las universidades o los centros de excelencia en investigación.
Por eso, la sabiduría, la democracia y verdadera participación
social en el CNSSS no vendrán permitiendo que en éste
tomen asiento muchos actores. De nada serviría admitir
20 o 40 representantes de la comunidad al CNSSS con voz y voto,
si tienen que decidir con la escasa información de que
se dispone. Para que exista verdadera democracia debe florecer
la investigación extraoficial, realizada por instituciones
idóneas y sin inhabilidades.
Y del POS, ¿qué?
El segundo punto sobre la situación presente,
es el de las recientes decisiones del CNSSS, en particular la
ampliación del POS. Esta revisión se dio en un
ambiente complejo, marcado por el período preelectoral
y el fortalecimiento creciente de los lobbyes de la industria
farmacéutica, que cada vez sabe más del sistema
de salud y que ha fortalecido sus cuadros de cabildeo. Es un
cabildeo fuerte, porque no sólo las EPS apoyaron campañas
políticas.
Por otro lado está el problema de las tutelas y los recobros,
porque ponen en riesgo el equilibrio financiero del sistema.
Para abreviar, en Colombia no estamos ejerciendo control técnico
adecuado del equilibrio financiero del eje UPC-POS. El manejo
que hacemos es incipiente, mientras crece la presión
para incrementar el gasto, sea por necesidades personales, acciones
judiciales y cabildeo. Asimismo, no existe aún un criterio
nacional de defensa del POS como bien público, de manera
que sólo se autoricen ítems escrupulosamente probados
como algo beneficioso para todos.
Todo el mundo quiere que el POS incluya de todo o sino que se
haga por tutela. El Fosyga paga. Sabemos que el POS requiere
una revisión integral, basada en protocolos de atención
agrupados bajo prioridades epidemiológicas y de salud
pública, y no por listados de productos farmacéuticos
siguiendo la aparición de nuevas patentes y productos
en otros países. No obstante el contexto del Consejo
es débil frente a esas amenazas, porque carece de suficientes
herramientas técnicas y quizá de las condiciones
políticas para hacer una revisión integral del
POS.
Finalmente tenemos que preguntarnos 1. ¿Dónde
está la Universidad?, y 2. ¿Donde están
las secretarías de Salud? Universidades y Secretarías
tienen dos asientos cada una en el CNSSS, las primeras con voz
y las segundas con voz y voto. Sin embargo, ¿cuántas
veces ha llamado por ejemplo la Facultad Nacional de Salud Pública
a otras universidades para discutir los temas del CNSSS y hacer
un Plan Nacional de Investigación? ¿Cuál
es el informe de sus ejecutorias y su papel para el resto de
la comunidad académica? La universidad es la que tiene
los doctores, los investigadores y la infraestructura, entonces,
¿por qué su papel es tan débil? Esa sería
una buena pregunta para el doctor Germán González,
ahora que estrena cargo en la Facultad Nacional de Salud Pública.
Los secretarios departamentales y municipales, además
de la repartición de los cupos del régimen subsidiado,
también deberían reflexionar sobre este punto,
porque departamentos y municipios son miembros de las juntas
directivas y dueños de las universidades. Quizá
deberíamos comenzar por allí. |
| |

|
|
|
|
|
|
|
|