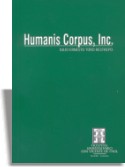|
|
|
 |
|
|
El pasado
20 de julio se celebró el Bicentenario de Independencia.
Como un momento importante no puede limitarse a sus actos simbólicos,
se precisa una reflexión profunda sobre su significado.
Una independencia difícil de
comprender
Recuerdo a mis maestras de la escuela, la manera, la
devoción que nos inculcaban. El patriotismo, la bandera,
la imagen mítica de Bolívar y los próceres
de la independencia, seres legendarios casi inhumanos y perfectos.
Luego repasábamos la imagen triunfante que se ofrecía
de nuestros países, muy dudosa por cierto, cuando se
trata de encontrar una autonomía que no tenemos.
Con los años el concepto de independencia ya no es el
mismo. Se ha dado un giro en el sentido que nos cuesta ver hasta
dónde ser independiente significa algo posible. La globalización,
el internet las redes del conocimiento y las profesiones, los
mercados, etc., nos obligan a revisarlo, y a considerar que
la independencia como concepto total equivaldría a un
aislamiento indeseable. Actualmente las fronteras de los países
son porosas e imagino, que en muchos años, llegaremos
a celebrar mucho más un día de Integración
Hispanoamericana, que el de la Independencia, y ojalá
ese día no esté lejano.
La independencia y la persistencia
del Estado pre-moderno |
Para
explicar lo que me evoca el Bicentenario, siento la necesidad
de compartir algunas razones que me llevaron a estudiar Política.
En un momento supe que me encantaba la historia, y no obstante,
eludía la historia colombiana. Era muy dolorosa para
mí: conocerla y reconocerla me atormentaba. Sin embargo,
algo cambió esa negación. En los 90's, en las
marchas campesinas, me correspondió un proceso de intervención
por el gobierno, en una zona de colonización de frontera
interna, en el Putumayo. Allí conocí niños
de 12 años que nunca habían visto nada más
que una mata de coca, una pobreza muy grande y un odio furioso
por lo que Bogotá y las élites de las grandes
ciudades representan. Luego aprendí que estas historias
inverosímiles estaban perfectamente descritas.
|
|
Es el
relato de las poblaciones que de antaño roturan las selvas
y que con su esfuerzo las introducen en la frontera agrícola
y ganadera. Ellos son financiados por usureros, bajo formas
de créditos agobiantes y señoriales, con intereses
impagables a niveles absurdos; y tras de ellos vienen jueces
e instituciones ineficientes, la falta de titulación
de tierras, personas corruptas, y los grupos al margen de la
ley.
Es la acometida de quienes en el pasado se llamaban los “pájaros”,
recientemente paramilitares y hoy las “Bacrim” ó
bandas criminales. Su nombre se parece al de un antibiótico,
pero no es nada distinto a unas bandas que repiten el papel
de acosar y expulsar los colonos de frontera de sus tierras,
recién ganadas de la selva, una vez que no pueden pagar
ó demostrar títulos. Así los empujan a
las ciudades o más adentro en la selva: esos son los
desplazados; detrás vienen otros comprando barato o simplemente
aprovechando el desorden. Todo esto con un sistema de titulación
de tierras inexistente o muy pobre. Por allá no se puede
ir, es muy peligroso, a la policía también le
daba miedo ir y vimos con horror un gobierno hace 10 años,
que se fue retirando, una a una, de muchas poblaciones: las
tasas de mortalidad por homicidio se elevaron hacer 10 años
en estos lugares hasta 800 por 100.000 habitante/año.
¿Y quiénes son los colonos? Ellos han sido expulsados
varias veces de sus tierras. Primero en los 40's y 50's durante
la Violencia, con V mayúscula. La guerra de partidos,
fratricida, terrible, la época de las historias escalofriantes,
el “corte de franela” y tantos ultrajes que no tienen
el objeto de matar el cuerpo sino el espíritu y el liderazgo.
Fue entonces que muchos fueron expulsados por “los pájaros”,
para ir al borde de las selvas y las zonas de colonización
de frontera interna. ¿Y quién mas vive en las
zonas de frontera, sin Dios ni ley? Homicidas, delincuentes
perseguidos con cuentas pendientes de la justicia, que como
escape se van a estas periferias. Luego el narcotráfico.
Al pie de las selvas, con este sustrato de des-institucionalización,
donde nada más es productivo, entra esta cultura tan
terrible. Llegan centenares de desempleados, sin familia, a
engrosar los ejércitos del caos, los “raspachines”
y toda la pléyade de informales en busca de trabajo.
¿Se imaginan lo que piensan estos renegados, ubicados
en zonas de colonización de los jueces y las leyes, de
la policía y del establecimiento, luego que fueron expulsados
sucesivamente de sus tierras y ahora enfrentan las violencias
del narcotráfico y el orden público? Todo lo que
huele a institucionalidad y a propuestas de la ciudad es como
decir mentiras, ó revivir esas historias de ultrajes
continuos. Luego, cuando íbamos al Putumayo desde Bogotá
a pedir la erradicación manual de cultivos ilícitos
y a mirar temas de salud ó carreteras, a buscar una salida
al desarrollo, estas familias con niños de 12 años,
que nunca habían visto más que una mata de coca,
nos miraban aterrados: me imagino lo que pensaban de nosotros.
Era para ellos como si llegaran los ejércitos, las bombas
y el glifosato a empujarlos más al fondo de la selva.
No nos querían mucho por allá. Pero acá
en Bogotá muy pocos conocen estas historias ó
entienden de lo que se trata. Colombia son muchos países
juntos. En Bogotá ó Medellín hay partes
en donde uno se siente como en Suiza, pero 30 cuadras más
allá es como una favela. Por eso muchos no salen de los
sectores más dilectos, casi que dirían de los
colonos de frontera como se imaginaba María Antonieta
de los pobres: si no tienen panes en sus mesas, pues que coman
pasteles...
Luego había que estudiar la política. La tesis
versó sobre el conflicto colombiano como expresión
postrera del sistema señorial español. Allí
pude pensar en la Independencia, porque muy claramente no se
trataba de una emancipación o una revolución como
en Francia, sino de una separación, un desprendimiento
de dos élites: las criollas de las españolas.
El mismo Bolívar y muchos próceres eran de familias
ricas, educadas en Europa. ¿Hasta qué punto comprendían
nuestros Padres de la Patria, del siglo XVIII, sobre la Revolución
Francesa y lo que significaba la libertad? ¿Hasta qué
punto ellos comprendían el camino que nos esperaba? Es
algo que merece gran debate. La libertad a los negros, por ejemplo,
tardó 50 años más que la independencia,
así como sólo estuvo disponible hasta hace poco
el sufragio universal para todos y no solo para los hombres
blancos, letrados y con propiedades. Después de la independencia,
el régimen de impuestos continuó siendo el mismo
por 40 años más, sobre exacciones al aguardiente
y el tabaco. Hoy también, entre otras, la salud se financia
del licor y el tabaco. ¿Entonces, la independencia de
la que hablamos, qué quiere decir en términos
de transformación social e institucional? ¿Hasta
qué punto rechazar y separarse de España era un
hecho transformador? En muchos sentidos somos inseparables de
España y viceversa, de la misma manera que la historia
de España ha llegado a ser tan trágica como la
nuestra.
No es cierto que a América se hubieran mandado los reos
y las prostitutas, dando origen a países fallidos. Incluso,
durante algún tiempo solo se permitió el ingreso
de castellanos y también hubo cierta migración
por razones religiosas ó búsqueda de fortuna para
hijos educados, que no eran primogénitos. Es además
muy dudosa la tesis de Douglas North, que encuentra en la religión
católica y en nuestra hispanidad la causa de nuestro
atraso: existen países católicos muy ricos ó
de habla inglesa ó francesa muy pobres. Tenemos que revisar
lo que pasó, porque el Bicentenario es para reflexionar
en lo que somos y atisbar dónde debemos ir: unas veces
como indígenas, otras como negros, otros como hispanos
y otras como nosotros.
El modelo eurocéntrico de modernidad
Hoy nos debatimos ante un modelo de modernidad artificial,
eurocéntrico, promovido por escuelas neoclásicas
de economía política, funcionales al modelo económico
global. Porque es ajeno a nuestras raíces, no parece
algo muy apropiado para cerrar la discusión de nuestro
presente y futuro. No se puede pensar que el fin de la historia
sea el éxtasis que proporciona el consumo de bienes y
el libre intercambio como insinúa Fukuyama, un intercambio
que deroga toda la espiritualidad y el sentido de trascendencia,
de auto-realización y satisfacción de la existencia
humana. Seguimos buscando la independencia.
Sobre la salud hay que decir mucho en este contexto. Nuestros
hospitales e instituciones de salud, los de la hispanidad y
los de la Corona portuguesa vienen del Sacro Patronato Regio,
mientras que las anglosajonas vienen de la necesidad de instituciones
de salud para la guerra colonial. Dos cosas muy distintas en
sus orígenes, fines y consecuencias. Así como
nuestras ciudades están llenas de urbanizaciones que
constituyen evocaciones medievales muy vívidas por sus
cercas como muros, garitas como torres, vigilantes en las puertas
y poblaciones aterradas en su interior por la delincuencia,
asimismo nuestra institucionalidad de salud tiene un terrible
olor señorial. Huele a dádivas, a favores, a regalos,
a asistencia pública, a focalización y a subsidios
para los pobres. No es éste el derecho del ciudadano
al trabajo formal, a un seguro, al servicio del Estado que se
merece por ser ciudadano, sino un favor, así como los
favores que los señores debían a sus siervos.
Por eso el derecho a la salud es un reconocimiento esencial
para constituir Estados modernos y autónomos: este derecho
trata de un servicio integral e íntegro, equitativo y
efectivo.
Por todo esto, finalmente, cada vez me alegro más cuando
veo nuestro sistema de salud y lo que nos dio la Constitución
de 1991. Hoy tenemos una cobertura casi universal, las personas
tienen derecho contribuyan o no a un plan de beneficios. Tienen
su identificación y la aseguradora tiene que atenderlos.
Es un sistema con muchos problemas, pero que supera el concepto
de asistencia pública previo, de caridad, que imponía
un trato servil. |
 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|