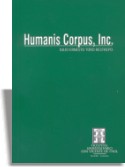|
|
|
 |
Universidad de Antioquia producirá
medicamentos
para enfermedades tropicales
Juan
Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co |
|
Con respaldo de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Universidad de Antioquia producirá en pocos
años medicamentos efectivos y a bajo costo, para enfrentar
las principales enfermedades tropicales en el mundo. El proyecto
abarca las fases de investigación, estudios preclínicos
y clínicos, capacitación de profesionales en
doctorados e implementación de altos estándares
internacionales de calidad en cada etapa. Si esta descripción
inicial suena ambiciosa, es porque las dimensiones del problema
lo ameritan, y un grupo de científicos de la Universidad
liderado por el doctor Iván Darío Vélez,
Director del Programa de Estudio y Control de Enfermedades
Tropicales -Pecet-, decidió sacarlo adelante.
Historia de la desidia farmacéutica

|
 |
Hace 8 años,
la OMS hizo un balance del impacto de los proyectos de investigación
que financió para reducir la morbilidad y mortalidad,
o por lo menos tener disponibilidad en el mundo de nuevos medicamentos,
vacunas y test diagnósticos que incidieran en la reducción
de la carga de enfermedad de patologías como malaria,
leishmaniosis, lepra, dengue -entre un grupo de 10 consideradas
prioritarias por su alta incidencia-, principalmente entre los
habitantes más pobres del planeta. La evaluación
mostró que no había ni nuevos medicamentos ni
vacunas, y que en términos prácticos, se había
incidido muy poco en la salud de la población.
La explicación fue descorazonadora: Las multinacionales
no estaban interesadas porque las enfermedades tropicales son
enfermedades de pobres, y a las multinacionales no les interesa
sacar productos que después no den réditos económicos,
como explica el doctor Vélez: “En la orientación
del desarrollo de productos en las multinacionales, la decisión
de cuáles productos desarrollar tiene como componente
fundamental que sea buen negocio: si no lo es, el tema no es
prioritario; la generalidad de las farmacéuticas trabajan
sólo con el interés de conseguir dinero: por eso
no fue interesante el proyecto para ellas, y aunque la OMS dio
el dinero para producir medicamentos, muy pocas trabajaron en
esta meta”.
La decisión de la OMS fue cambiar de estrategia, y dirigir
los esfuerzos de investigación a desarrollar medicamentos
menos tóxicos y más asequibles, por otras vías
que incidieran realmente sobre estas enfermedades. Enfocó
entonces las baterías hacia los investigadores del mundo,
centrando el trabajo en los países con un grado de desarrollo
medio y donde las enfermedades son endémicas, partiendo
de una premisa simple: a esos países sí les duele
el tema, porque son enfermedades que sufre su población.
Sin embargo, para desarrollar esta estrategia se requerían
estándares internacionales de calidad, y desde ese punto
cero se inició el trabajo.
Crear fortalezas en países endémicos para trabajar
en desarrollo de medicamentos fue complejo, ya que por lo general
no contaban con una industria farmacéutica desarrollada;
allí comenzó la primera fase del proceso: formar
a los investigadores en buenas prácticas clínicas
para que la investigación respetara estrictamente los
derechos del voluntario o del paciente; garantizar estándares
de calidad que permitan generar datos confiables; tener buenas
prácticas de laboratorio para que los procedimientos
sean repetibles y con validez científica; trabajar con
comités de bioética para evitar la práctica
de las multinacionales que prueban sin mayores trabas los medicamentos
en países subdesarrollados, cuya gente luego no los pueden
utilizar por los altos costos; y crear y fortalecer con altos
niveles de calidad, los Grupos de manejo de datos clínicos
y los Grupos de auditores.
El Pecet, líder para Latinoamérica
A partir del cambio de estrategia de la OMS, se formaron
grupos en África, Asia y América Latina, y para
esta última región fue seleccionada la Universidad
de Antioquia, específicamente el Pecet, que trabaja con
la OMS de manera ininterrumpida desde 1987 y es el laboratorio
colaborador para monitorías clínicas, de ensayos
y manejo de datos; además, cuenta con capacitación
para ser auditores, así como de buenas prácticas
de laboratorio y clínicas para los proyectos financiados
por la OMS en América Latina.
|
|
“Este proyecto tiene
implicaciones internacionales al trabajarse
en asocio con Asia y Europa, busca la excelencia al adoptar
como base estándares internacionales, académicamente
implica
formación de profesionales al más alto nivel,
y su incidencia
en la salud pública es fundamental”.
|
Otro problema surgió
al descubrir que los países seleccionados no tienen como
política desarrollar productos como parte de procesos
de investigación: ”En países como Colombia,
las universidades trabajan en diferentes campos que tienen que
ver con desarrollo de productos; hay buenos centros de investigación
que descubren productos, esos resultados se publican y ahí
se quedan. No hay políticas para que las universidades
hagan todo el proceso, desde el descubrimiento, los estudios
preclínicos, clínicos, la producción y
comercialización”, dice el doctor Vélez.
A esto se suman falencias en la etapa de estudios preclínicos,
falta de bioterios certificados, carencia de laboratorios de
química farmacéutica y de toxicología acreditados
con estándares internacionales, aunque existen fortalezas
en otros aspectos y ventajas inherentes a nuestros países,
como la abundante biodiversidad, la etno-medicina, y la existencia
de profesionales que trabajaron en universidades como la de
Antioquia, que le han apostado a la investigación.
Lo primero
El primer paso fue la capacitación de profesionales
con altos niveles de calidad; para ello se suscribieron acuerdos
que permitieron la unión de las universidades que trabajan
con la OMS en el proceso, creándose el Doctorado internacional
en Desarrollo de Productos, y en el cual participan tres universidades
de Tailandia: Thammasat, la Universidad de Mahidol (la mas grande
de Tailandia), y la Universidad de Kulolangkon; las universidades
de Nagasaki y de Tokio, de Japón; una universidad de
China, la Segunda Escuela Médica Militar de Shangai,
y la Universidad de Antioquia, en donde el Pecet lidera el proceso
en alianza con otros grupos de investigación de la universidad.
A fines de 2006 concluyó el curso de introducción
realizado en Nagasaki con estudiantes de dichas universidades,
quienes recibieron clases de 63 expertos del mundo sobre las
fases de desarrollo de productos farmacéuticos.
El segundo paso para la consecución del objetivo de producir
medicamentos para las enfermedades tropicales ya se dio: la
Universidad de Antioquia incluyó como prioridad en su
Plan de Desarrollo 2006-2016, alcanzar la capacidad necesaria
para el desarrollo de productos, incluyendo toda la cadena,
bajo estándares internacionales (investigación,
estudios preclínicos y clínicos, laboratorios
certificados, etc.); y como meta a corto plazo para jalonar
el proceso, desarrollar un primer producto que sea importante
para la OMS y para atender enfermedades tropicales endémicas
en Colombia; se descartaron varias posibilidades y la decisión
fue trabajar sobre leishmaniasis, por cuanto es una enfermedad
remergente en el país y en otras partes del mundo, y
es un área con mayor desarrollo en investigación
dentro de la Universidad.
La iniciativa recibió apoyo de Colciencias y Planeación
Nacional, y el Sena está interesado en aportar recursos
y conseguir nuevos patrocinadores. A su vez, entidades particulares
como el Cecif (Centro de la Ciencia y la Investigación
Farmacéutica) y Hiumax, quieren participar en la etapa
del escalamiento industrial. Para el doctor Vélez, este
proyecto tiene implicaciones internacionales al trabajarse en
asocio con Asia y Europa, busca la excelencia al adoptar como
base estándares internacionales, académicamente
implica formación de profesionales al más alto
nivel, y su incidencia en la salud pública es fundamental,
pues patologías como la leishmaniosis van en aumento,
llevando a Colombia a ser el segundo país de Latinoamérica
en número de casos después de Brasil. Es una enfermedad
que debería ser prioritaria para el Ministerio de Protección
Social, y agrega el doctor Vélez: ”No nos vamos
a centrar sólo en leishmania; al tener el proceso funcionando
con buenos laboratorios, buenos bioterios y personal altamente
capacitado, cualquiera que trabaje con otra enfermedad va a
tener la posibilidad de sacar su producto. La capacidad instalada
servirá para todo”.
Una nueva visión de investigación
Por sobre los beneficios evidentes que este proyecto
podrá traer al país, el vicerrector de Investigaciones
de la Universidad de Antioquia, doctor Alfonso Monsalve, resalta
el avance hacia investigación médica sobre productos
y con base en enfermedades típicas del país. El
compromiso de la Universidad lo ve como una apuesta para producir
soluciones para enfermedades tropicales, lo que significa asumir
problemas endémicos de nuestra sociedad y es señal
de madurez científica: “Este proyecto involucra
no sólo a la OMS: también es cooperación
Sur-Sur. Y que la Universidad de Antioquia tome ese liderazgo,
habla del desarrollo en la investigación básica
que jamás vamos a dejar, y de investigaciones aplicadas
que implican colaboración interdisciplinaria; el proyecto
del Pecet lidera a nivel internacional la investigación
sobre leishmaniasis y jalona en el país un componente
interdisciplinario que permite llevar a cabo un proyecto de
esta magnitud”.
La Universidad de Antioquia definió como parte del Plan
de Desarrollo Estratégico a 10 años, la creación
de centros de excelencia -un conjunto de grupos de investigación
de distintas disciplinas que interactúan por objetivos
comunes a largo plazo-, que tengan como resultado no sólo
la producción de artículos científicos,
sino que lleguen a niveles de investigación aplicada
e innovación tecnológica que se puedan escalar
industrialmente, impactando la sociedad. Bajo estos parámetros,
el desarrollo de trabajos sobre enfermedades tropicales dictará
las pautas de producción: “No estamos cerrados a
ninguna posibilidad; podríamos constituir una empresa
para desarrollar los productos dependiendo de la conveniencia
social y económica, pero estamos abiertos a opciones
como asociarnos con empresas o manejar la propiedad intelectual
a través de regalías; somos una institución
de conocimiento, y está claro que vamos a desarrollar
estrategias para que estas cosas se puedan escalar e impacten
positivamente a nuestra sociedad” . |
| |

|
|
|
|
|
|
|
|