MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 243 DICIEMBRE DEL AÑO 2018 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com
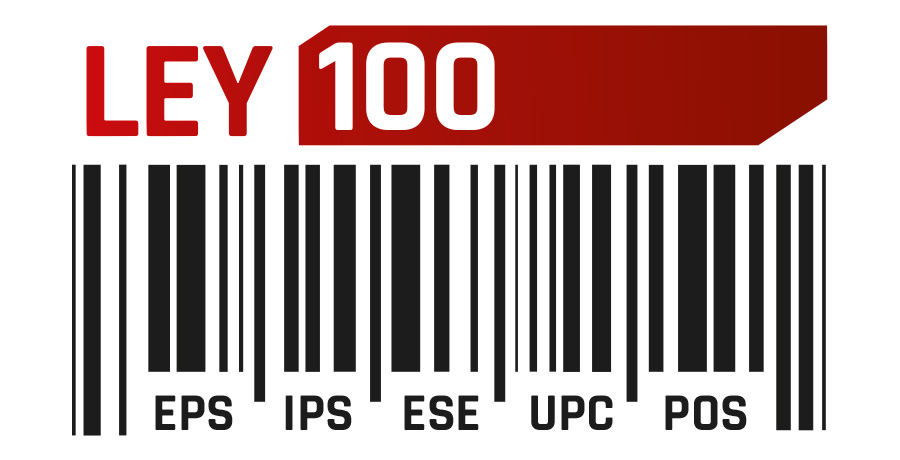
E n diciembre de 2018 se cumplen 25 años de expedida la Ley 100 de 1993 que cambió de manera radical el rumbo del manejo de la salud en el país. Para bien, o para mal, según el punto de vista con que se analice, la Ley 100 fue un hito en la regulación de la seguridad social en el país, y si bien la iniciativa no fue una creación propia y trataba de imitar sistemas del continente como el chileno, obedecía más a un mandato de organismos internacionales que señalaban entre otras consideraciones que el estado debía liberar frentes de su accionar para entregarlos al sector privado, la razón, este último era más eficiente, la “otra” razón, se aplicaban así las teorías neoliberales que a finales de los 80 estaban de boga en las economías capitalistas y que en esencia buscaba abrir mercados hasta ese momento esquivos.
En este cuarto de siglo, la Ley 100 ha suscitado los más acalorados debates en temas sociales que el país haya presenciado en muchos años. Tanto defensores como opositores del sistema creado por la ley, esgrimen argumentos con variados niveles de validez, cifras en pro y en contra, ejemplos que muestran los beneficios o que evidencian grandes falencias, los ciudadanos, transformados de pacientes a usuarios o clientes gracias a la norma, se manifiestan frente a ella según les va en sus procesos de atención.
En líneas generales y a través de la historia, la participación y nivel de compromiso del estado en el manejo de la salud de los colombianos se puede dividir en tres grandes etapas. La primera se dio luego de la Constitución de 1886 – antes es difícil definir un papel protagónico del estado - y abarcó hasta la década de 1950. El modelo aplicado era higienista y correspondía a la tendencia alemana con la concepción Bizamrckiana de la seguridad social. Acá las acciones se restringían a atender aspectos de carácter sanitario, y la atención de tipo preventivo y curativo corrían por cuenta de cada persona o eran prestadas por instituciones religiosas o de caridad.
A finales de los años 40 el gobierno de turno da un paso adelante en su compromiso con la salud de los ciudadanos. Se crea la Caja Nacional de Previsión con el fin de atender la salud de los empleados públicos, y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) posteriormente transformado al ISS, con el fin de dar servicios de salud a otro grupo poblacional, los trabajadores vinculados contractualmente con alguna empresa. Para esta figura la financiación era tripartita: empleados - empleador y estado. Quedaba un grupo sin protección, puesto que quienes tenían recursos económicos suficientes cubrían por su cuenta la rehabilitación de sus enfermedades. El otro grupo lo conformaban la mayoría de colombianos y eran quienes no tenían dinero para pagar por su salud, no contaban con contratos de trabajo e incluso la caridad no llegaba con oportunidad.
Es precisamente la segunda etapa del desarrollo de las políticas de salud en el país la que miró hacia esta población. En la década de 1970 y hasta 1989, se crea el Sistema Nacional de Salud bajo el esquema de subsidios a la oferta donde los recursos que destinaba el gobierno para la salud se transferían ya fuera a hospitales públicos o incluso a muchos privados. Con esta nueva reforma, y aunque no se pudiera catalogar exactamente como un sistema, la organización de la salud en el país quedó conformada por tres subsistemas cada uno con su propio financiamiento y enfocados a grupos específicos de población estratificados según la capacidad adquisitiva. Como recuerda el doctor Gabriel Jaime Guarín, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, la sustentación de la posterior Ley 100 señalaría en uno de sus apartes que un objetivo era cambiar de un enfoque en grupos poblacionales hacia uno estructurado en torno a las funciones, de allí que se dividieran tareas para la administración, la prestación, la inspección, vigilancia y control, etc.
Durante la existencia del SNS y que podría considerarse como el subsistema público, la prestación recaía en centros de salud y una red hospitalaria administrados por las entidades territoriales a través de los Servicios Seccionales de Salud y bajo la rectoría del Ministerio de Salud. La financiación corría básicamente a cuenta del estado y provenían desde los distintos niveles gubernamentales: había cuotas de cuotas de recuperación que dependían de la capacidad de pago de cada persona.
Según relata Anderson Rocha Buelvas, doctor en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, en su texto: “Antecedentes históricos de la seguridad social en salud: parte de la construcción de un país sin memoria”, los recursos públicos no se focalizaban de manera efectiva en la población más pobre. “El 40 % de los subsidios asignados a los hospitales públicos se filtraba al 50% más pudiente de la población. La utilización de los servicios del ISS por parte de la población de altos ingresos beneficiaba finalmente a la medicina prepagada. Los casos que requerían manejo especializado terminaban siendo atendidos por el ISS, mientras que una proporción creciente de sus beneficiarios atendía sus necesidades de salud en los servicios del sector privado”, y agrega: “Con tal traslape en la demanda de servicios se perjudicaba más a la población de escasos recursos, en virtud de que no podían utilizar los servicios de la seguridad social y de que la carga financiera de los costos de la atención era proporcionalmente mayor para ellos. En general, los gastos del bolsillo de las familias representaba más del 50% del gasto en salud en 1992; eso sin contar con que los más pobres de la población gastaban el 18% de sus ingresos en el pago de hospitales, médicos y medicamentos, en contraste los más ricos que dedicaba menos del 0.5% de sus ingresos”.
En 1989 el Ministerio de Salud, en compañía del Departamento Nacional de Planeación, y apoyados por el Banco Mundial, realizaron el Estudio Nacional de Salud que mostraba un panorama de la salud en Colombia y consignaba inquietudes de la época. Es acá donde se plantea, quizás por primera vez, la posibilidad de crear un sistema de salud que asegurara a toda la población. Casi de manera simultánea, se da en el país una reforma a partir de la Ley 10 de 1990 que descentralizaba la dirección y operación de los servicios hacia los departamentos y los municipios, sin embargo el financiamiento no se entregó a los municipios, los nombramientos del personal continuaron centralizados y tanto presupuestos como nóminas siguieron en manos de los Ministerios de Hacienda y de Salud.
Con estos antecedentes y la promulgación de la Constitución de 1991, que señalaba que “la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado”, más la Ley 60 de 1993 que determinaba la descentralización fiscal y creaba las transferencias de recursos de los ingresos corrientes de la nación hacia departamentos y municipios, el escenario estaba servido para la tercera etapa de la salud en Colombia.
Por otra parte las posiciones políticas en los debates se dividieron en dos, la primera planteaba la socialización y universalización de la prestación del servicio ampliando la cobertura y evitando la competencia, la segunda proponía que fueran las personas quienes eligieran libremente donde ser atendidos para que la competencia entre oferentes estimulara la eficiencia y calidad del sistema. Finalmente se dio una mezcla de ambas visiones bajo un esquema de solidaridad por medio de subsidios a la vez se creaba una competencia al ISS. A partir de la ley, los hospitales públicos se vieron obligados a competir por los recursos, se fue disminuyendo gradualmente la financiación de la oferta.

Tel: (4) 516 74 43
Tel: (4) 516 74 43
Tel: (4) 313 25 23, Medellín