MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 296 MAYO DEL AÑO 2023 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
![]()
![]()
![]()
MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 296 MAYO DEL AÑO 2023 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
![]()
![]()
![]()
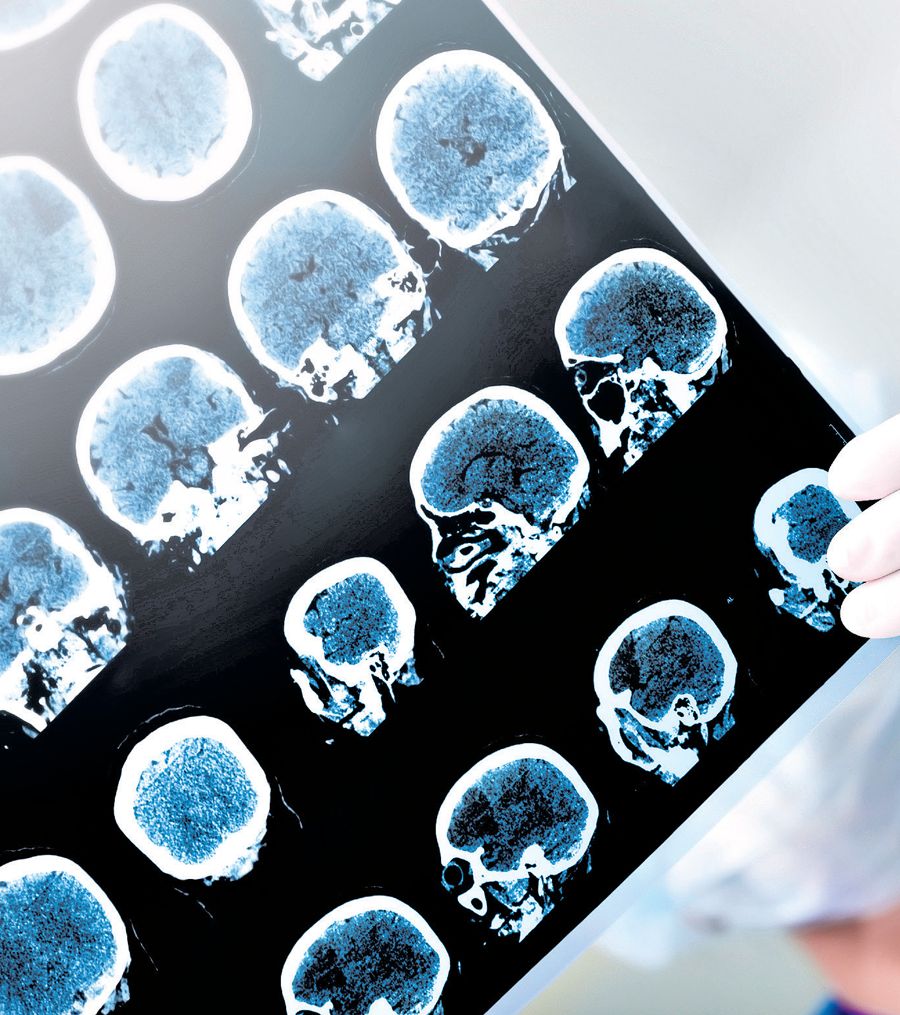
Durante siglos, la epilepsia ha acompañado a la humanidad. Existen registros que han sido narrados una y otra vez, como en el Código de Hammurabi, del siglo XVII a.c., donde se habla de esclavos con convulsiones, del médico griego Hipócrates, sobre casos de soldados con epilepsia en el siglo V a.c. La Biblia, en el Evangelio según San Marcos, también describe el caso de un niño que sufre crisis epilépticas y es llevado por su madre ante Jesús. Así mismo, personajes históricos como el emperador romano Julio César, Napoleón Bonaparte, el escritor Fiodor Dostoievski y el físico Albert Einstein padecieron la enfermedad.
En la actualidad, la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas crónicas más frecuentes, afecta a unas 50 millones de personas en todo el mundo. La proporción de la población general con epilepsia activa (es decir, con ataques continuos o necesidad de tratamiento) en un momento dado se estima está entre cuatro y diez personas por cada 1 000. Afecta a personas de todas las edades, igual en hombres y mujeres, con un primer pico entre los cinco y los nueve años, y un segundo alrededor de los 80. Vale destacar que cerca del 80 % de los pacientes viven en países de ingresos bajos y medianos.
A nivel global, se diagnostican anualmente unos cinco millones de casos de epilepsia. En los países de ingresos altos, se estima que 49 de cada 100 000 personas son diagnosticadas cada año. En los países de ingresos bajos y medianos, la cifra puede ser de hasta 139 cada 100 000 personas. El riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia es hasta tres veces mayor que en la población general. Otro factor importante de la enfermedad es que quienes la padecen y sus familias sufren estigmatización y discriminación.
Según la organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad “se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son episodios breves de movimiento involuntario que pueden involucrar una parte del cuerpo (parcial) o todo el cuerpo (generalizado) y en ocasiones se acompañan de pérdida de conciencia y control de la función intestinal o vesical. Las convulsiones se deben a descargas eléctricas excesivas en un grupo de células cerebrales que pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Las convulsiones pueden ir desde episodios muy breves de ausencia o de contracciones musculares hasta convulsiones prolongadas y graves. Su frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día”.
Asimismo, la Organización argumenta que “una convulsión no significa epilepsia (hasta el 10 % de las personas de todo el mundo tiene una convulsión a lo largo de la vida). La epilepsia se define por dos o más convulsiones no provocadas. El miedo, los malentendidos, la discriminación y el estigma social han rodeado a la epilepsia por cientos de años. Este estigma sigue hoy presente en muchos países y puede repercutir en la calidad de vida de las personas que tienen la enfermedad y sus familias”.
En el caso de Colombia, hasta mediados del 2022 y según los datos de la Asociación Colombiana de Neurología (ACN) con base en cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, se estima que el 1,3 % de la población colombiana padece epilepsia, enfermedad que representa el 0,8 % de las causas de mortalidad en el país. Según estadísticas del Ministerio de Salud, entre 2015 y 2019 se diagnosticaron 767 251 nuevos casos, principalmente en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y el distrito de Bogotá.
Frente a dicha situación, la institución expone que “aunque el 25 % de los casos de epilepsia son prevenibles y el 70 % de los pacientes podrían vivir sin convulsiones si se diagnostican y tratan adecuadamente; existe muy poco conocimiento en la población general sobre esta enfermedad, favoreciendo la estigmatización, la discriminación y el pobre acceso a la atención y tratamientos que los pacientes necesitan”.
Con relación a esto, el doctor Juan Pablo Fernández, neurólogo clínico de la Fundación Valle del Lili, explica que existen consecuencias sociales para los pacientes con epilepsia, como “mayores tasas de desempleo y, en algunas ocasiones, restricciones para conducir”. También, a nivel psicológico, “mayor probabilidad de padecer enfermedades psiquiátricas como depresión, ansiedad y déficit cognitivo, todo lo cual compromete su calidad de vida”. Adicionalmente, “tienen mayor riesgo de sufrir traumatismos por accidentes y caídas, a causa de las crisis epilépticas. Pero dos problemas que amenazan la vida son el estatus epiléptico, que es cuando una crisis dura más de cinco minutos y requiere atención inmediata en el servicio de urgencia; y la muerte súbita e inesperada en epilepsia (conocida por sus siglas en inglés como SUDEP)”.
Fernández señala que “es importante resaltar la necesidad de eliminar el estigma sobre la epilepsia, aún existen ideas falsas y confusiones sobre la naturaleza de esta enfermedad que contribuyen a la discriminación. Entre ellas, destaca la percepción de la epilepsia como una forma de locura que arruina la vida de las personas, que es intratable o contagiosa. Promover el acceso a la atención y proteger los derechos de los pacientes es una prioridad, puesto que con el tratamiento adecuado la mayoría de los pacientes pueden llevar una vida exitosa y productiva”.
Referente a esta problemática, la neuróloga de la ACN, Angélica Lizcano, afirma que “para erradicar el estigma alrededor de la epilepsia, es necesario conocer la verdad de la enfermedad”. “Existen mitos y debemos empezar a derribarlos para acercar a la población general a lo que en realidad atraviesa un paciente con esta enfermedad”, explica: “Uno de los mitos más comunes es que las mujeres con esta enfermedad no pueden tener hijos: falso. No es una enfermedad demoníaca o de espíritus”. Destaca Lizcano: “Gracias a los avances en la ciencia, hoy podemos dar una mejor explicación de esta enfermedad”.
La epilepsia como enfermedad no es sinónima o equivalente de discapacidad, es decir, no toda persona con epilepsia tiene necesariamente discapacidad. Según argumenta la Fundación Instituto neurológico de Colombia, “la discapacidad en epilepsia depende de ciertos factores corporales, cognitivos, sociales y actitudinales que deben ser reconocidos y posteriormente certificados por un equipo de salud con experiencia en discapacidad y habilitación/rehabilitación”. Con relación a ello, hay que comprender, entonces, que el aspecto fundamental es evaluar formalmente el perfil de funcionamiento de la persona con epilepsia cuando no está en medio de las crisis, es decir, en el “periodo interictal”.
La evaluación de la discapacidad es necesaria para ofrecer o no procesos, servicios y/o dispositivos de habilitación o rehabilitación en las personas con epilepsia. “Dicho proceso consiste en identificar la existencia o no de déficit estructural o fisiológico, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación en la persona con epilepsia”, expone la institución.
Este modelo se basa en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud de la Organización Mundial de la Salud y está orientado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley 1346 de 2009 de Colombia.
Los servicios de rehabilitación pueden incluir rehabilitación motora de extremidades, rehabilitación sensorial (visual, auditiva), rehabilitación neuropsicológica (lenguaje, memoria), entre otros. La habilitación se presta a personas con déficit congénito (desde que nacen) o desde temprana edad, y que no han adquirido la suficiente capacidad o habilidad para actuar en la vida educativa, profesional y/o social.
Si usted está interesado en alguno de los libros de la Editorial San Vicente Fundación, ingrese al siguiente link, acceda a nuestro catálogo y realice su proceso de compra
Visitar catálogo
Tel: (4) 516 74 43
Cel: 3017547479
diana.arbelaez@sanvicentefundacion.com