MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 275 AGOSTO DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
![]()
![]()
MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 275 AGOSTO DEL AÑO 2021 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
![]()
![]()
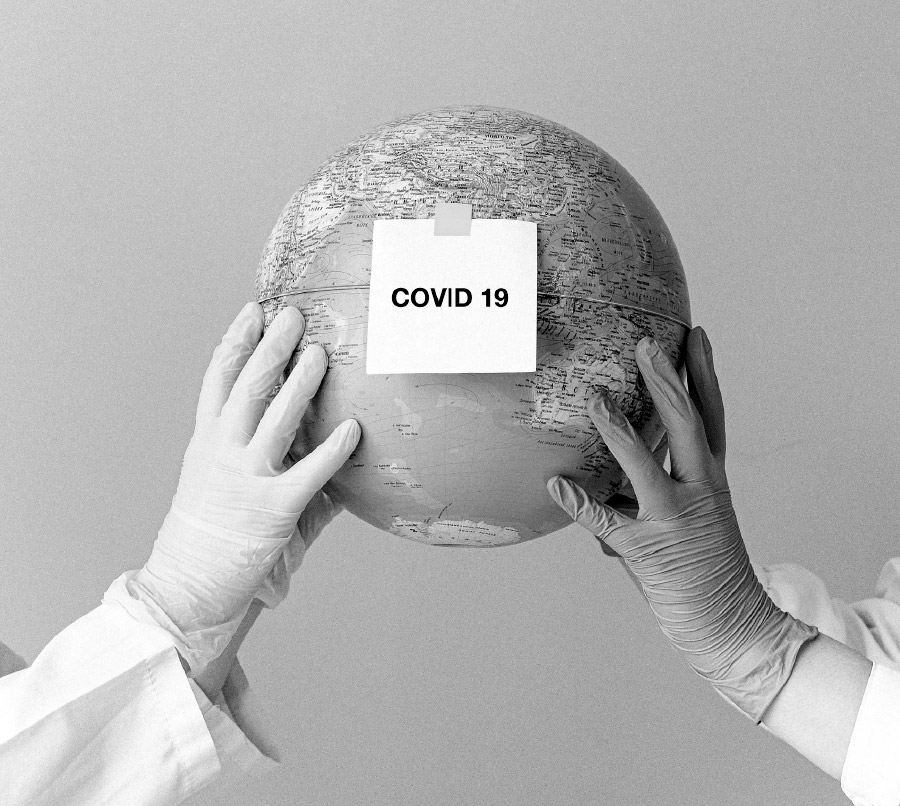
Cuando la Organización Mundial de la Salud estableció los parámetros para eliminar la tuberculosis definió que esta se daría en el momento en que se redujera su prevalencia a menos de un caso por millón de habitantes. En el caso del sarampión la misma organización estableció que se podían presentar casos importados a un país pero su transmisión endémica no debía extenderse por más de 12 meses. Es temprano para tener una directriz que nos indique cuando se podrá afirmar que el SARS-CoV-2 ha sido eliminado ya sea de un territorio o del planeta en general, pero luego de más de 18 meses del primer caso, es el momento para planear las estrategias que permitan pasar de las etapas de mitigación a las de supresión de la pandemia, o de la epidemia si lo colocamos en una esfera más local.
Los doctores David CG Skegg , profesor emérito, y Philip C Hill , profesor de salud internacional, ambos del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Universidad de Otago, Dunedin, Nueva Zelanda, pusieron el tema a discusión de la comunidad científica a finales de julio con una idea central bastante interesante, la eliminación de la actual pandemia requiere de acciones más radicales, pero que en la práctica, no podrán ser adoptadas por todos los países debido a sus implicaciones económicas.
El líder científico del manejo del COVID-19 en los Estados Unidos, Anthony Fauci, declaró al Washington Post el pasado 13 de mayo que: “Terminaremos con la fase de la epidemia, y es probable que lleguemos a algún lugar entre el control y la eliminación, probablemente más cerca del control”, con lo que dejaba entrever que por lo menos por el momento eliminar el virus continua siendo una utopía y que los esfuerzos deberían ubicarse más en el ámbito del manejo local, tratando al COVID como una epidemia, y no en el global, donde las condiciones para una erradicación total se enfrentan con barreras de alta complejidad, como la falta de vacunas suficientes y su inequitativa distribución entre el norte y sur geopolíticos.
El concepto de erradicar, o eliminar, puede ser objeto de diferentes interpretaciones y está cargado de significados según la nación donde se utilice. Lo cierto hasta ahora es que las autoridades sanitarias mundiales no han definido los parámetros ni los indicadores que deberán operar como meta, y cuando lo hagan, es probable que obedezca a que los países se planteen nuevas lógicas de eliminación.
Lo que es claro desde ya, es que emprender esta tarea global implicará inversiones, cambios culturales y se dará con diferencias sensibles entre países.
Hoy, muchos piensan que eliminar el COVID-19 es imposible, por lo menos en las actuales circunstancias, y que por lo tanto es una meta que no vale la pena plantear. Eso no disminuye la importancia de comenzar a dar pasos hacia la erradicación permanente de la infección.
Un primer análisis permite afirmar que los países que adoptaron una estrategia de eliminación (supresión) experimentaron menos efectos en la salud y vida de sus ciudadanos, y en afectaciones económicas, que los que se han centrado en la mitigación. Los doctores Skegg y Hill muestran que una comparación entre cinco países miembros de la OCDE que se decidieron por la eliminación frente a 32 que optaron por la mitigación, muestra que la eliminación entrega mejores resultados para la salud, la economía y las libertades civiles.
Para estos investigadores, la eliminación se entiende como la toma de acciones máximas para controlar el SARS-CoV-2 y detener la transmisión comunitaria lo más rápido posible, sin desconocer que se puede producir alguna transmisión después de la importación de algún caso, pero en este caso, se toman medidas drásticas para extinguirlo como los aislamientos obligatorios. Este fue el enfoque aplicado por el sistema de salud de Nueva Zelanda, donde la estrategia se centró en la tolerancia cero hacia nuevos casos. Una política similar se aplicó en varios países en la región de Asia y el Pacífico, y como se puede observar en las estadísticas mundiales sobre la pandemia, han experimentado cargas relativamente pequeñas de enfermedad y relativamente pocas muertes, aunque aún no hayan alcanzado el “COVID cero” permanente.
Los investigadores Christopher Murray y Peter Piot, señalan que dentro de las probables consecuencias de no aspirar a la eliminación se encuentra que el SARS-CoV-2 se convierta en una infección estacional recurrente lo que implica cambios en los sistemas de salud y un: “profundo ajuste cultural para la vida”. Y es que es innegable que las medidas de apertura social sin haberse alcanzado una inmunidad de rebaño y sin una logística y estructura sólida de salud pública para las poblaciones parcialmente vacunadas, pueden impulsar la aparición de nuevas variantes resistentes a las vacunas actuales, esto ya ha sucedido, y en este caso, la mitigación se convierte en insuficiente y la enfermedad puede prolongarse eternamente.
Las nuevas variantes, potencialmente más transmisibles, traerán desafíos para controlar el SARS-CoV-2 mediante medidas convencionales de salud pública, pero eliminar el COVID-19 podría ser posible en el mediano plazo con el desarrollo de vacunas altamente efectivas, y una combinación con acciones como las pruebas generalizadas, aislamiento de casos, rastreo real de contactos, el uso de mascarillas. Para esto se necesita liderazgo político y social para convencer a ciudadanos que ya están cansados.
Pero hay una conclusión, preocupante para nosotros, que plantean los doctores Skegg y Hill. Una estrategia de eliminación puede ser importante en países que ya se encuentran en un estado de afectación leve por el virus, ya que los costos de las estrictas medidas de control pueden ser abrumadores para los países de bajos ingresos. Para Colombia entonces podría pensarse que en vez de apuntar desde ya al “cero COVID”, se debe buscar como primer paso que los brotes se controlen y extingan sin una transmisión continua y generalizada, y para esto se necesitan acciones que superan lo sanitario.
EL PULSO como un aporte a la buena calidad de la información en momentos de contingencia, pública y pone a disposición de toda la comunidad, los enlaces donde se pueden consultar de manera expedita todo lo relacionado con el Covid-19-

Tel: (4) 516 74 43
Cel: 3017547479
diana.arbelaez@sanvicentefundacion.com