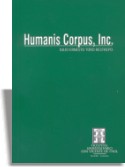La Constitución Política colombiana consagró
en el artículo 83 la presunción de buena fe
en las actuaciones de particulares y de autoridades públicas,
y expresamente establece que la buena fe se presumirá
en todas las gestiones que los particulares adelantan ante
las autoridades públicas.
El artículo 209 de la misma obra, cuando se refiere
a tema de la función administrativa, establece que
está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad.
Ambas normas tienen un importante peso en el diario vivir,
no solo en la definición de cómo han de ser
las relaciones de los particulares con el Estado y en general
frente a la administración, sino también en
las relaciones cuotidianas entre particulares. ¿Acaso
no es la buena fe la que acompaña al ciudadano del
común, cuando celebra el contrato de transporte al
tomar un taxi en la ciudad? ¿Y no es la buena fe
la que permite al taxista prestar el servicio solicitado?
Muchos son los ejemplos que pudieran citarse, pero esa buena
fe que debe acompañar a las actuaciones de los particulares
frente al Estado desaparece, cuando el particular pretende
hacer valer los derechos que le asisten en su relación
con el Estado. Veamos por qué:
En ejercicio de la facultad reglamentaria que tiene el Estado
se han definido en muchas ocasiones los procedimientos a
seguir para obtener el pago de los servicios que los prestadores
dan a los beneficiaros de la atención a cargo del
Estado, pero es el administrador de los planes de beneficios
oficial el primero en incumplir la norma y en poner más
condiciones que aquellas que contiene la norma.
Para ningún ciudadano es extraño el tema de
los controles, las auditorias, las interventorías,
pues éstas pretenden garantizar la adecuada administración
de los bienes del Estado, pero éstas no pueden ser
la razón para que los pagos no se den con la oportunidad
que la ley ordena. El argumento de “no se ha hecho
la interventoría”, se ha vuelto el ideal para
no pagar, afectando gravemente los intereses de los prestadores
y con ello la posibilidad de atender los enfermos, pues
se está negando el pago de servicios ya prestados
a solicitud del ente pagador, con un agravante para el prestador:
se le está obligando a prestar el servicio, pues
el derecho a la atención es salud se ha definido
como fundamental, pero nadie ha definido la obligación
de pagar.
¿Dónde entonces quedó la buena fe de
que habla nuestra Carta fundamental?
¿Dónde quedó la obligación de
pagar por los servicios que sí es obligatorio prestar?
6
jljr@elhospital.org.co