MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 292 ENERO DEL AÑO 2023 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
![]()
![]()
![]()
MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 292 ENERO DEL AÑO 2023 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
![]()
![]()
![]()
La pandemia y la guerra ocasionada por Rusia a Ucrania nos mostró la vulnerabilidad del país frente a la interrupción de las cadenas de abastecimiento global en salud. Quizás, uno de los mayores efectos de la escasez fue el no poder acceder a medicamentos, lo que implicó la revisión de los diferentes actores de la cadena con el fin de poder garantizar dicho acceso y realizar ajustes sobre la baja oferta. Además del complicado panorama de acceso, se evidenciaba la necesidad de afianzar las políticas públicas teniendo en cuenta el cumplimiento del derecho a la salud. Vale destacar que uno de los manifiestos pensados para garantizar el abastecimiento de medicamentos y tratamientos para todos, y en todas las circunstancias, incluidas las crisis globales, se contempló con la Ley 1751.
Para septiembre de 2022, una investigación realizada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), revelaba que entre las razones que aducían los proveedores a las entidades hospitalarias para no tener los medicamentos e insumos disponibles figuraban: la escasez de materia prima, los problemas de importación y nacionalización de productos, el aumento de precios por tasas de cambio, los costos del transporte y el aumento de la demanda, entre otros, por lo cual los precios de los fármacos presentaron alzas hasta en un 47 %. En esta especulación, en la que se vieron inmersos también los insumos médicos, el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) encontró productores que desabastecían los canales institucionales primero, “pues el comercial era más rentable” y halló “evidencia de manipulación de reportes (obligatorios) de desabastecimiento”.
Frente a la complejidad de este escenario, trabajar por una soberanía farmacéutica en el país se ha venido revelando como una alternativa para empezar a eliminar la dependencia de la importación de medicamentos, así como sus efectos colaterales en el contexto local.
Ahora, se considera que un Estado tiene soberanía farmacéutica cuando está en la capacidad de producir por cuenta propia y sin injerencia alguna los medicamentos que su población demanda. En Colombia el actual potencial farmacéutico se encuentra con respecto al ensamblaje de medicamentos y en estudios científicos realizados desde diversas universidades, laboratorios y centros de investigación. En este contexto, surge la siguiente inquietud: ¿cómo avanzar en la búsqueda de esa soberanía?
Actualmente, existe el proyecto de Ley 092, la cual se está cursando en el Congreso de la República, en esta se establecerán las pautas de la Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Producción de la Industria Farmacéutica, buscando la autonomía sanitaria de Colombia.
Actualmente, existe el proyecto de Ley 092, la cual se está cursando en el Congreso de la República, en esta se establecerán las pautas de la Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Producción de la Industria Farmacéutica, buscando la autonomía sanitaria de Colombia.
Para Wber Orlando Ríos Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia, y presidente de la Asociación Colombiana de Programas de Farmacia, (Ascolprofar), la Ley 092 “es un proyecto que ha tenido una génesis muy valiosa porque se gestó desde la academia, y el sector público, con participación activa del Colegio Colombiano de Químicos Farmacéuticos, de agremiaciones como Asocolprofar, Afidro, Asinfar y otras organizaciones, y está liderado por congresistas del sector farmacéutico”.
“Este proyecto de ley es un insumo ganador que va a permitir que la academia haga su aporte como se debe y la empresa privada y sector público también lo hagan. En ese mismo sentido, la gran responsabilidad que nos cabe es volver a creer en el país, entender que es capaz de lograr la reindustrialización y fabricar nuestros propios medicamentos, porque no solo son biológicos o biotecnológicos, sino los que Colombia necesita para enfermedades desatendidas como las de alto costo. Tenemos que volvernos muy fuertes en generación de tecnología y transferencia de conocimiento”, argumentó Ríos Ortiz.
Adicionalmente, el decano agregó: “hay que trabajar mucho en innovación y desarrollo, en formación del talento humano, pero el primer paso son políticas de estado que permitan un marco normativo y posibilidades de inversión real en la academia, que esta se pueda articular en procesos de investigación que tengan impacto social”.
En esa misma vía, Juan Carlos Giraldo Valencia, el director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), ha pedido al Minsalud que además de investigar a fondo las causas que llevaron a la escasez de medicamentos, e intervenir para evitar dificultades futuras en la atención hospitalaria, tenga en cuenta esas alertas para tomar nuevas decisiones de política pública.
Desde la perspectiva del presidente de Ascolprofar, si algo está demostrado con todas las situaciones geopolíticas que ocurren en el mundo, es que los países tienen que ser más autónomos y soberanos no solo en temas farmacéuticos, también alimentarios y energéticos, “el caso puntual de la soberanía farmacéutica es un deber para el país, y eso implica tener ejercicios no solo académicos sino de estado, de empresa privada y de sociedad. Está evidenciado que Colombia tiene que trabajar por su soberanía y convencerse de que es el camino para poder dar respuesta, ser autónomo y responder a esos grandes retos. Esto no riñe con tener relaciones a nivel internacional con diferentes actores y seguir acompañándose de esas experiencias y capacidades de países avanzados, pero sí hay que apuntarle a un engranaje local, empezar a tener anclajes de país, desarrollos propios. Es una deuda que tenemos y es momento de empezar a saldarla”.
En la búsqueda de esta soberanía, la academia tendría que asumir varios desafíos. Para Wber Ríos Ortiz, se partiría de “marcar unas pautas claras sobre qué líneas de investigación necesita el país”, sin abandonar la autonomía para investigar.
Otro desafío es formar profesionales idóneos, pertinentes y que estén dispuestos a quedarse en el país, donde para el decano reside el factor diferenciador. “Si el talento humano se forma, se queda y sigue creyendo que el país con su política de estado puede potencializar lo que ellos pueden aportar, innegablemente llegaremos a tener esa capacidad de ser soberanos, porque tenemos recursos, biodiversidad y como país podemos articularnos de manera estratégica en torno a esa gran necesidad”, enfatiza.
Actualmente, Colombia cuenta con 12 universidades con programas de ciencias farmacéuticas “que trabajan en armonizar sus contenidos curriculares para que el talento humano salga adecuadamente formado y dé respuesta a las necesidades del país”, y agrega que si bien existen muchos retos frente a lo que sería la soberanía farmacéutica y en los que la academia asumiría un rol determinante, “es el país el que tiene que entender que nosotros tenemos las potencialidades para desarrollar esa capacidad instalada, para poder responder eficientemente y ser soberanos”.
En la búsqueda de este ideal, los primeros avances corren por cuenta de la suerte que tenga el proyecto de Ley 092. Entre tanto, el decano de la UdeA afirma que “daría fe de que podríamos avanzar en un concepto de autonomía farmacéutica al punto de no solo hacer procesos intermedios, sino investigación, desarrollo, escalamiento, vigilancia y promoción y prevención en torno al tema farmacéutico. Tenemos una oportunidad de oro, tenemos capacidades para lograrlo, pero hay que articular la alianza entre universidad, empresas, estado y sociedad. Ahí está la forma de hacer real la soberanía”.
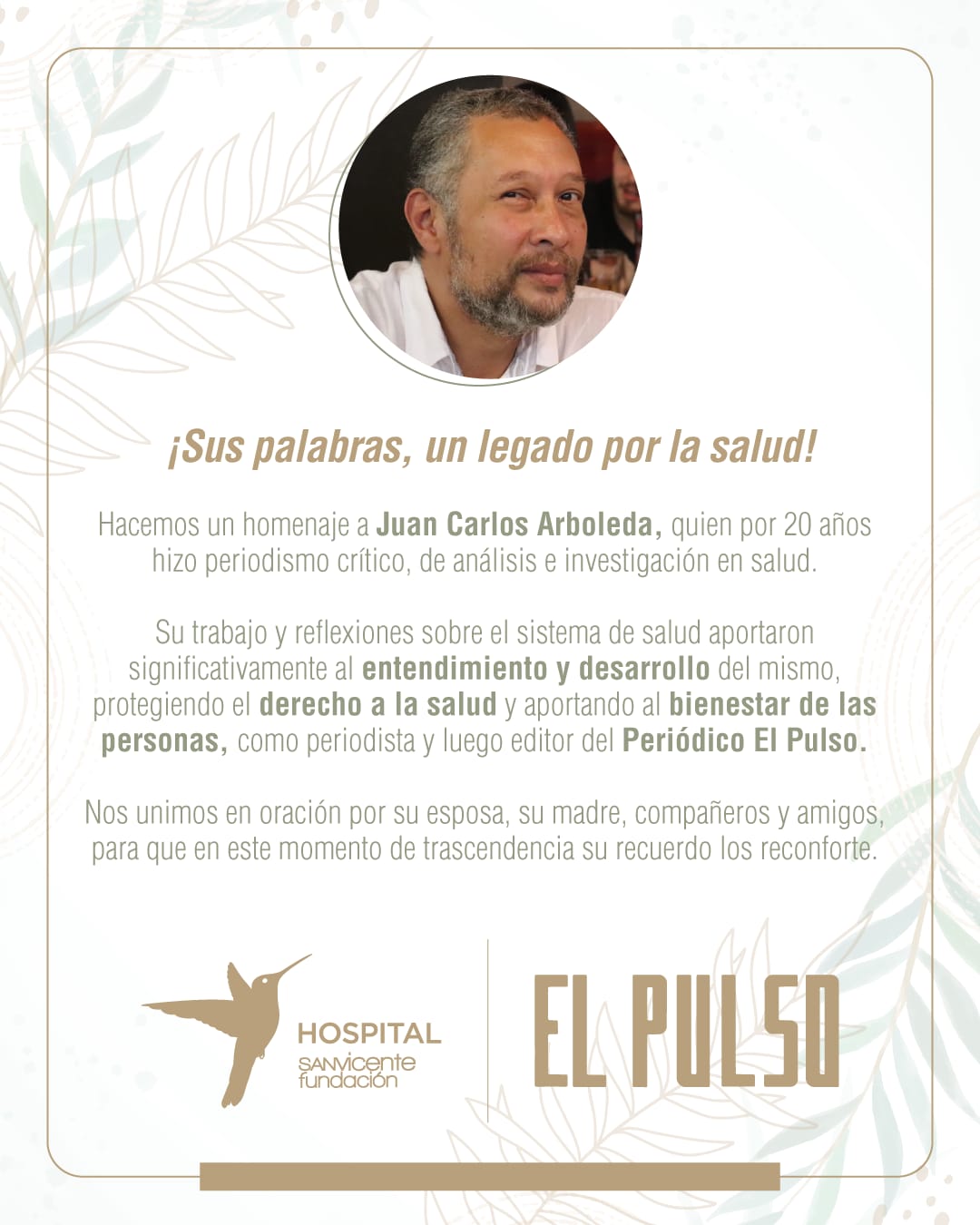
Si usted está interesado en alguno de los libros de la Editorial San Vicente Fundación, ingrese al siguiente link, acceda a nuestro catálogo y realice su proceso de compra
Visitar catálogo
Tel: (4) 516 74 43
Cel: 3017547479
diana.arbelaez@sanvicentefundacion.com